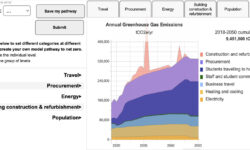Durante demasiado tiempo, la humanidad vivió inmersa en la lógica absurda del consumismo acelerado, cualquier cosa que se rompía, se tiraba, sin plantearse cualquier otra posibilidad.
En las últimas décadas, el hombre, tomado como especie, ha ido tomando conciencia del error que implica que todo aquello que se quede obsoleto o no funcione adecuadamente se reemplace inmediatamente.
El mercado y su herramienta más eficaz, la publicidad, convencieron a las sociedades industrializadas de que todo era desechable, y que eso era bueno, pues incentivaba la producción.
Desde un electrodoméstico hasta una prenda de ropa, absolutamente todo venía con fecha de caducidad o de obsolescencia. Sin embargo, algo está cambiando, en buena medida por encontrarse la humanidad en medio de un contexto de crisis ecológica y climática, saturación de residuos y precios cada vez más altos. Motivos más que suficientes para que vuelva a tomar fuerza una filosofía que parecía relegada a los trasteros y a la nostalgia: la cultura de la reparación.
No se trata solo de reparar una tostadora o remendar un pantalón; es una forma de ver el mundo, de crear un nuevo paradigma que sirva a la humanidad. Arreglar, restaurar, prolongar la vida útil de los objetos es hoy un acto profundamente contemporáneo, casi revolucionario. Esta práctica, que parecía olvidada entre manuales de costura y cajas de herramientas oxidadas, está resurgiendo con fuerza en ciudades, pueblos y comunidades digitales. Y en su renacer, se conecta directamente con valores cada vez más necesarios, como la cultura sostenible y reutilización, pilares esenciales para construir un futuro donde el consumo no nos devore a nosotros ni al planeta.
De la escasez a la conciencia
La cultura de la reparación no es una invención moderna. Durante siglos, reparar fue la norma. Nuestros abuelos y bisabuelos sabían coser, soldar, ajustar una bisagra o afilar un cuchillo. No era un pasatiempo, sino una necesidad. La escasez agudizaba el ingenio, y la vida útil de los objetos se extendía tanto como fuera posible. No se tiraba lo que aún podía servir.
Fue con la irrupción del modelo industrial y la producción masiva cuando esa sabiduría cotidiana comenzó a desaparecer. El bajo coste de fabricar, unido a la promesa constante de lo “nuevo”, borró del mapa la costumbre de reparar. En los años dorados del consumo, la reparación pasó a verse como algo viejo, casi como un fracaso: ¿por qué remendar si puedes estrenar?
Pero hoy, en pleno siglo XXI, asistimos a una especie de reconciliación con ese pasado. La reparación se convierte en una respuesta ética, económica y ecológica. Un gesto político incluso. En un mundo que clama por la sostenibilidad, reparar es resistir, es trabajar por un futuro mejor.
¿Hacia dónde conduce este movimiento?
Lo que comenzó como una práctica individual, casi doméstica, ha dado paso a toda una red global de iniciativas que impulsan talleres colaborativos, cafés de reparación (repair cafés), plataformas de intercambio de conocimientos y hasta legislaciones que exigen a los fabricantes facilitar el derecho a reparar. Desde Ámsterdam hasta Buenos Aires, se multiplican los espacios donde aprender a arreglar desde un móvil hasta una bicicleta.
En paralelo, crece una nueva generación de consumidores y creadores que apuesta por la economía circular. La reparación ya no es vista como una solución de segunda, sino como una herramienta de empoderamiento. Saber arreglar algo es recuperar autonomía frente a la dependencia tecnológica, al marketing del “último modelo” y a la lógica de usar y tirar.
Cada vez más movimientos sociales y colectivos ecologistas han abrazado esta filosofía como una forma de conexión más humana con los objetos y con las personas.
Ventajas que van más allá del objeto
Las ventajas de esta cultura son muchas, y van mucho más allá del objeto reparado. Por un lado, está el impacto medioambiental y representa una victoria frente a la acumulación de residuos. Al reparar, se alarga el ciclo y se reduce la necesidad de volver a extraer recursos.
Frente al aumento de los precios y la inflación, saber o poder arreglar las cosas reduce la dependencia del mercado. Cada vez son más los oficios relacionados con la reparación que vuelven a tener demanda, desde zapateros hasta técnicos de pequeños electrodomésticos.
Pero tal vez, por encima de todo, la mayor ventaja es simbólica. En una sociedad que vive acelerada, reparar es parar. Es observar. Es valorar lo que se posee.
Un cambio de mentalidad
Para que la cultura de la reparación se consolide, no basta con que existan personas motivadas o talleres bien equipados. Hace falta un cambio profundo de mentalidad, lo que implica dejar de ver los objetos como desechables para empezar a verlos como extensiones del tiempo, esfuerzo e historias personales.
La educación juega aquí un papel fundamental. Iniciativas en colegios y centros comunitarios que enseñan desde temprana edad el concepto de reutilización con ejemplos y prácticas son semillas para una generación más consciente.
También es clave el rol de los gobiernos y la legislación: normativas que obliguen a los fabricantes a facilitar piezas de recambio, manuales accesibles o diseños reparables son una herramienta poderosa para que reparar deje de ser una excepción.